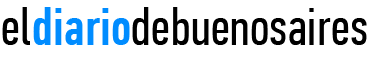Desplazados de sus países de origen por las guerras y las enfermedades, cientos de miles de refugiados e inmigrantes intentan llegar como sea y como pueden a Europa; no obstante, el sufrimiento no termina ahí.
En los últimos años, miles y miles de refugiados e inmigrantes ilegales murieron en las costas del mediterráneo, atropellados por los camiones que intentan cruzar el Canal de la Mancha en Calais o sofocados mientras eran transportados en precarios vehículos.
Desde la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), confirmaron que la llegada de inmigrantes y refugiados no da tregua: se han contabilizado 292.000 entradas desde el primero de enero de 2015, de las que 181.000 han ocurrido por Grecia y 108.000 por Italia, a través del Mediterráneo. Muchos entran por Turquía y el Líbano; otros miles intentan llegar a Serbia cruzando a pie desde Macedonia.
La Organización Internacional sobre Migraciones estima que 3.072 personas murieron al intentar cruzar el Mediterráneo en 2014; mientras que 700 se ahogaron en 2013.
Las cifras aumentan – y espantan – si se lo mira desde una mayor perspectiva: en los últimos quince años murieron más de 22.000 inmigrantes en altamar intentando llegar a Europa y escapando del hambre y las guerras.
Mientras esto sucede, y las redes de traficantes y contrabandistas de personas viven su momento de auge, los Estados y las agencias humanitarias internacionales no saben como responder ante la crítica situación.
Las distintas posturas que conviven en la Unión Europea se resquebrajan y distancian cada vez más. Países como Alemania o Francia se muestran receptivos a recibir refugiados pero al costo de que amplias franjas de su población repudien estas políticas, con el creciente aumento de la xenofobia y la violencia racista que ello acarrea; otros, como Inglaterra, Hungría y España directamente rechazan de plano la posibilidad de abrir sus fronteras.
Si la pregunta pasa por cómo frenar a miles de sirios, afganos y eritreos que fueron desplazados por las guerras civiles/religiosas en sus respectivos países y por las enfermedades; la respuesta es aún sencilla: no se puede.
Todos ellos están dispuestos a llegar a Europa para intentar reestablecer y rearmar mínimamente sus vidas, no hay amenaza que valga para quienes eligieron escapar de la muerte: no tienen nada que perder porque atrás no les quedó nada.
También ya quedó demostrado que los flujos migratorios son imposibles de detener, pese a las barreras y las trabas que pongan los países miembros; así como la militarización de fronteras, mares y espacio aéreo, no ha dado resultado.
Intentar apartarlos de la sociedad como si no fueran personas tampoco: hace algunos días atrás, miles de hombres, mujeres y niños refugiados fueron encerrados en condiciones deplorables un viejo estadio en la isla griega de Kos; mas allá de proporcionarle un sufrimiento extra a sus vidas, nada bueno se consiguió.
En medio de las críticas y la consternación internacional, la solución momentánea adoptada por las potencias de la Unión Europea sigue siendo incómoda pero eficaz. Salvo porque, de tanto en tanto, reaparece en forma de noticias en los medios de comunicación; el dejar morir sigue siendo la única respuesta que el “Viejo Continente” puede – y quiere – esbozar.